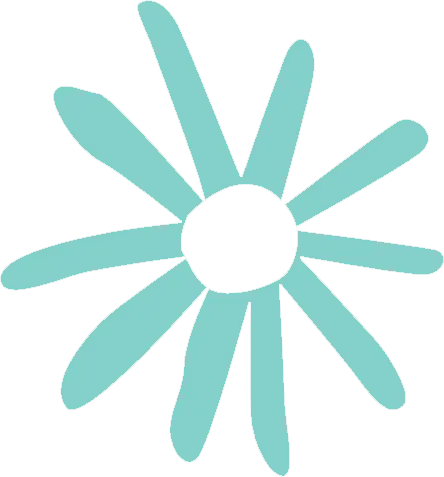La ansiedad no siempre se presenta con una señal de alarma evidente. En muchas ocasiones, se manifiesta de forma sutil, casi imperceptible: un nudo constante en el estómago, una sensación de opresión en el pecho, una respiración acelerada y superficial, pensamientos intrusivos que giran en bucle sin descanso. A veces ni siquiera se puede identificar un desencadenante claro. Está ahí, latente, como una sombra que acompaña cada paso, desgastando poco a poco la energía y la claridad mental.
Como psicóloga, acompaño cada día a personas que conviven con la ansiedad. Algunas lo hacen desde hace años, habiéndola normalizado hasta el punto de no reconocer que su forma de vivir está profundamente afectada. Otras llegan desbordadas, incapaces de comprender por qué su cuerpo reacciona con una intensidad que parece desproporcionada ante situaciones cotidianas. Pero en todos los casos, hay un denominador común: un sufrimiento silencioso que a menudo no encuentra espacio para expresarse.
Vivimos en una sociedad que sobrevalora la productividad, la inmediatez, el control. Se nos exige rendir, estar disponibles, ser funcionales, incluso cuando por dentro estamos rotos. La ansiedad muchas veces es la señal de alarma de un cuerpo que ya no puede sostener el ritmo impuesto. Es una reacción adaptativa que se activa ante amenazas, pero que, en contextos prolongados de estrés, pierde su función protectora y se vuelve disfuncional.
Los ataques de pánico son una manifestación aguda de esa ansiedad crónica. Pueden aparecer de forma inesperada, con síntomas físicos tan intensos que muchas personas creen estar sufriendo un infarto o a punto de morir. La taquicardia, el mareo, la dificultad para respirar, el temblor, la desrealización… Todo en el cuerpo grita «peligro», cuando en realidad no hay una amenaza externa real. Lo que está ocurriendo es una sobreactivación del sistema nervioso autónomo, que entra en «modo alarma» sin razón aparente.
Comprender esto es un paso fundamental. Porque no se trata de una «locura», ni de una debilidad personal. Se trata de una respuesta física y emocional que tiene sentido cuando entendemos su contexto. Y sobre todo, se trata de algo que se puede abordar, tratar y transformar.
El trabajo terapéutico con la ansiedad implica aprender a identificar sus manifestaciones, comprender sus causas y desarrollar recursos para gestionarla. A veces, supone mirar hacia experiencias pasadas no resueltas. Otras veces, se trata de revisar creencias internas, patrones de pensamiento automáticos, expectativas irreales sobre uno mismo o sobre el mundo. En todos los casos, se necesita tiempo, compromiso y compasión hacia uno mismo.
También es importante normalizar que sanar no significa necesariamente “eliminar” la ansiedad, sino aprender a vivir con ella desde otro lugar, con herramientas que permitan recuperar la calma y el control. El objetivo no es dejar de sentir, sino ampliar la tolerancia a lo que sentimos, aprender a escucharlo y darle un sentido.
La ansiedad no desaparece por arte de magia, ni con consejos rápidos. Requiere un proceso de autoconocimiento, de cambio de hábitos, de construcción de un nuevo equilibrio. Y en ese camino, pedir ayuda no es síntoma de debilidad, sino un acto de profundo autocuidado.
Si te reconoces en estas líneas, si sientes que tu cuerpo está gritando lo que no puedes expresar con palabras, recuerda que no estás solo/a. Hay salida, hay herramientas, y sobre todo, hay esperanza.
Tip terapéutico: La próxima vez que sientas que la ansiedad se intensifica, intenta este ejercicio: pon una mano sobre tu pecho y otra sobre tu abdomen. Inhala profundamente por la nariz durante cuatro segundos, reten la respiración dos segundos, y exhala lentamente por la boca durante seis segundos. Hazlo al menos tres veces. Esto ayuda a regular el sistema nervioso y enviar una señal de calma al cuerpo. Puede parecer simple, pero la respiración consciente es una de las herramientas más poderosas para anclarnos al presente.